En ‘Misterioso asesinato en Manhattan’ el personaje de Woody Allen abandona con su pareja (Diane Keaton) la ópera Metropolitan de Nueva York solo minutos después de haber escuchado parte de ‘El holandés errante’ y suelta aquello de «después de escuchar a Wagner durante media hora, me entran ganas de invadir Polonia». La cita es una de las más populares de la historia del cine. Y le queda graciosa. Pero a su vez es un tópico como una catedral de grande (que pervive). A los genios como Allen también se les pueden colar estos lugares comunes.
Porque si hacemos caso del libro del crítico musical Alex Ross ‘Wagnerism: Art and Politics in the Shadow of Music’, comprobaremos que el compositor alemán fue reivindicado por pensadores y políticos revolucionarios progresistas como George Bernard Shaw, el anarquista Piotr Kropotkin, el socialista utópico Alexandr Herzen, el fundador de la UGT alemana Ferdinand Lassalle y hasta Lenin, la fotografía es muy diferente: Wagner no tenía nada de nazi hasta los años treinta del siglo pasado. Los caprichos de la Historia.
«Wagner soñaba un mundo. Es un utopista y en ese sentido es un progresista porque sueña un mundo mejor y más limpio. Es un compositor para mentes abiertas, progresistas», dice el ensayista Ramón Andrés. Recuerda además el libro de Alain Badiou ‘Cinco lecciones sobre Wagner’ en el que el filósofo, bastante alejado de la derecha, muestra su pasión por el alemán. «Fascinó a los pensadores progresistas porque es un músico que da una nueva concepción armónica, una nueva manera de entender la música como desafío intelectual», afirma Andrés. Wagner lo cambió todo. Era pura modernidad en su época, nada que ver con el pensamiento conservador que pretendía un mantenimiento de las formas tradicionales de la ópera.
La cercanía con los pensadores más progresistas, con el anarquismo y el socialismo utópico del siglo XIX también tiene que ver con el pensamiento ideológico wagneriano durante los años de las revoluciones liberales de 1848 y 1849. Según Miguel Salmerón, profesor de Filosofía y Ciencias de la Música en la Universidad Autónoma de Madrid, en aquel tiempo Wagner se manifestó en contra de la secular atomización de Alemania. Todavía no era un país unificado y para él eso «se interpretaba como pervivencia del antiguo régimen». El compositor, indica Salmerón, que participó en los movimientos que hubo en Dresde donde trabajaba como maestro de capilla en 1849, se unió a las tendencias nacionalistas y promotoras de un nuevo orden, «pero en su caso con una deriva hacia un pensamiento más libertario, más anarquista». Él quería romper con el régimen anterior, que consideraba antiguo.
Su ideología también se dejó ver en obras de aquellos años como ‘El anillo del Nibelungo’, cuya tetralogía terminó hacia 1857. En esta magna obra, donde se encuentra ‘La cabalgata de las Valkirias’ —su musicalidad bombástica sí estaría más cerca de lo que dice el personaje de Allen en la película— Wagner mostró la influencia que sobre él tuvo el filósofo Ludwig Feuerbach, que también había influido bastante en su compatriota Karl Marx.
Feuerbach es el filósofo del ateísmo humanista, que reclama recuperar lo divino para el ser humano y acabar con el concepto de una debilidad trascendente para darse cuenta de que lo poderoso y verdadero es la humanidad unida. Wagner lleva esta idea a la ópera del Anillo insistiendo en que el poder y la riqueza corrompen y que la única fuerza salvadora y que llenará al ser humano de alegría es el amor. Un poco más y le queda una ópera hippy.
«Desde luego la propuesta de ‘El anillo del Nibelungo’ es anticapitalista. Señala que el ser humano apueste por su espontaneidad, en contra de las leyes, las normativas, del Estado establecido», afirma Salmerón. Obviamente Kropotkin estaría encantado con esta idea, que también aparece en ‘Tristán e Isolda’, la historia de un tipo que está totalmente socializado dentro de un marco normativo que tiene totalmente interiorizado hasta que es el amor el que le hace salir de esa jaula. «Se trata de llegar a la verdad a través del amor. En este caso la influencia es Schopenhauer, con la diferencia que Schopenhauer pensaba que el sexo era un mal necesario para que continuara la especie humana. Wagner, por el contrario, sí pensaba en el amor como una fuerza revolucionaria, desde el amor fraternal al amor erótico», manifiesta Salmerón.
En el libro de Alex Ross se entresacan algunas palabras del compositor, que afirmaba hacia 1849 que «un movimiento recorre el mundo: es la tormenta de la revolución europea; todos participan en él, y quien no lo apoya empujando hacia adelante, lo fortalece empujando hacia atrás». De ahí a la frase con la que Marx dio inicio a ‘El manifiesto comunista’, «un fantasma recorre Europa», no hay mucho. También fueron esos años en los que Wagner escribió textos como ‘Arte y revolución’, ‘La obra de arte del futuro’ y ‘Opera y drama’, donde está impreso todo su pensamiento feuerbachiano.
La relación entre Marx y Wagner no fue estrecha, no obstante. Sobre todo el creador del comunismo, cuenta Ross, le empezó a tener en su punto de mira años después, hacia los setenta, cuando Wagner fue elegido el director del Festival de Bayreuth —que le sirvió para estrenar sus obras a partir de 1876— y el rey Luis II de Baviera ejerció como su mecenas. Porque ahí a Wagner se le cayó también su republicanismo —todos tenemos un precio— y empezó a defender al rey y la causa nacionalista de la unificación. «Esto en parte viene por el rencor que Wagner tenía por lo francés. Se siente muy cercano a los planteamientos unificadores porque ve que todo eso tiene que ver con una victoria sobre los franceses. Es su venganza al ninguneo al que fue sometido en sus épocas de París», explica Salmerón.
Hay un apunte en el que Marx y Wagner sí se relacionan, pero tiene que ver con la parte oscura de la historia y lo que vendrá décadas más tarde: el antisemitismo. Marx escribió un opúsculo sobre la cuestión judía y el compositor hizo lo propio en ‘El judaísmo en la música’. Ambos, afirma el profesor Salmerón, «como son anticapitalistas, otorgan al judío la condición de sustentador del capitalismo. Wagner además decía que los músicos judíos no tenían una cultura propia y que estaban vendidos al espectáculo musical [sería como decir hoy ‘lo mainstream’]».
Pero el odio de Wagner tenía mucho que ver con la envidia que le tenía a Meyerbeer, porque este tenía mucho éxito. Giacomo Meyerbeer era judío, pero a la vez era el favorito del público parisino, allí donde Wagner no había podido triunfar. Los impulsos primarios a veces dominan la Historia.
Estos elementos, el antisemitismo y el nacionalismo alemán, que estaba también en obras como ‘Los maestros cantores de Núremberg’ —creada muchos años después de las revoluciones liberales— sirvieron de enganche al nazismo para apropiarse de su figura. Y también la grandilocuencia de sus obras, la monumentalidad, su querencia por el arte total, lo grandioso, el movimiento, lo que no está fragmentado. En general, conceptos que suelen ser muy del gusto fascista.
Es cierto que Adolf Hitler estaba entusiasmado con su música. Le gustaba. Y fue un gran promotor del Festival de Bayreuth, que estaba en manos de la familia Wagner, primero con su viuda Cosima, después con su hijo Siegfried y más tarde con su nuera Winifred, que tuvo una relación personal con el dictador y que se mantuvo en la dirección hasta 1944. Hitler compraba entradas para los soldados del partido nazi, pero como sostiene Salmerón «habría que ver si a los soldados les gustaba. Y después había mucha gente que votaba a los nazis, pero no todos eran intelectuales. Y Wagner no es un músico sencillo».
De hecho, se apropiaron bastante de ‘Los maestros cantores’ porque habla del artesano alemán, que es un artista y dice que «¡acabará el imperio sacro germano, pero no acabará el arte alemán!». Y también la usaron porque es la más sencilla. Suena potente, bélica, poderosa. Leni Riefensthal la usó para su película ‘El triunfo de la voluntad’.
Verachtet mir die Meister nicht…uns bliebe gleich die heil’ge deutsche Kunst!
¡No despreciéis el arte de los maestros!…¡siempre existirá floreciente el Sacro Reino del Arte Alemán!
Ramón Andrés insiste en que toda esta apropiación que hicieron los nazis del músico fue maliciosa. Y que está cogida muy por los pelos. Como tantas otras que se han hecho, dice él, de la cultura alemana a partir de Lutero. «El luteranismo fue muy crítico con los judíos, pero no era antisemitismo sino una visión crítica de ciertos movimientos del judaísmo. Lo que ocurre es que se pone todo en el mismo saco. Hasta de Durero, que es un pintor del XVI, se ha dicho que era antisemita porque pinta a unos judíos de una manera dantesca. Y luego el caso de Nietzsche y hasta de Bach», comenta Andrés.
El ensayista recuerda cómo se han manoseado conceptos como el de la voluntad de poder que «en realidad se refiere al ser humano que es capaz de controlarse, de no ser apasionado, de no tener apegos y de ser libre… Pero de una manera muy oriental. Esa es la voluntad de poder de Nietzsche», dice Andrés. Y no ese poderío riefensthaliano del superhombre cercano al macho alfa. Con respecto a Bach, sostiene que «no hay ningún indicio de antisemitismo en Bach, que muere en 1750, pero también se lo apropiaron como ejemplo del alma alemana y la perfección». Y así es como las ‘suites’ se convierten en nazis.
Por eso, este ensayista cree que la apropiación que se hizo de Wagner —y tantos otros creadores alemanes— fue «muy superficial. Cuando empieza el ascenso en 1933 del nazismo se hace con una iconografía y símbolos de la grandeza y recurren al Wagner de las instrumentaciones potentes, al Bach de ‘La pasión según San Mateo’ por los coros, a Nietzsche por ciertos pasajes de Zaratrustra». Para él es evidente que «si Wagner hubiera vivido en la época nazi —y no su nuera— habría compuesto una ópera contra los nazis. Se habría tomado bastante mal la apropiación porque es todo lo contrario a un reaccionario. Es un artista de vanguardia».
Pero lo cierto es que su relación con el nazismo, ya sea cogida con pinzas, pervive en el imaginario colectivo. Le ocurre lo mismo que a Nietzsche. No ayudan hechos como lo que sucede todavía en Israel donde su figura sigue siendo problemática. De hecho, hace unos años la radio pública tuvo que pedir perdón por emitir ‘El crepúsculo de los dioses’ tras recibir miles de quejas por parte de los oyentes.
Así que todavía la famosa frase de ‘Asesinato en Manhattan’ continuará haciendo gracia. La mala fortuna de un compositor que quería cambiar el mundo hacia algo mejor y una muestra de que es muy difícil controlar cómo queremos que nos recuerden.
Paula Corroto. Richard Wagner, el rojo: ¿habría escrito el compositor una ópera contra los nazis?. El confidencial, 26/09/2020
-♦-


La culpa la tuvieron la nuera y el yerno, ambos de origen inglés. No pertenecían Winifred Williams ni Houston Stewart Chamberlain a la estirpe de Richard Wagner, pero se atribuyeron la herencia y relacionaron la memoria y la imaginería del coloso germano con el nazismo.
Que Wagner era antisemita consta en sus opiniones y en sus escritos, muchos de ellos expuestos en el Museo del Holocausto de Jerusalén como un testimonio de responsabilidad embrionaria, pero sustraídos arbitrariamente de su contexto histórico. Resulta estrafalario relacionar a Wagner con la solución final y responsabilizarle de haber compuesto la música que tanto acompañaba los suplicios de Dachau como solemnizaba los funerales de Heydrich al compás de la marcha de ‘Siegfried’. El régimen manipuló a Wagner porque las óperas del compositor germano proporcionaban la coartada de una liturgia y de una mitología, necesarias ambas para erradicar el monoteísmo prusiano: el cristianismo formaba parte de la identidad habsbúrgica y el judaísmo «carcomía el porvenir de Alemania».
La expresión de Chamberlain demuestra su influencia en la ideología nazi. Había mixtificado a su antojo las teorías de la superioridad aria ya expuestas en Francia por Gobineau, aunque las envenenó con el sesgo antisemita y el ‘panwagnerismo’. No solo ideológicamente. También desposándose con la hija pequeña del compositor y convirtiendo a Wagner en la referencia totémica del nazismo. El resto del trabajo lo realizó Winifred en Bayreuth. Había enviudado de Siegfried, único hijo legítimo del maestro reconocido por Cósima, pero contrajo un matrimonio simbólico con Hitler, hasta el extremo de facilitarle el papel en que se imprimió el ‘Mein Kampff’ y de convertir la tarima de Bayreuth en la obscena trastienda del régimen. Fuera para las conspiraciones, fuera para la exaltación teutona.
Respecto a semejantes evidencias, conviene puntualizar que Richard Wagner, como Mozart, ‘es’ fundamentalmente la música que él escribió. Parece una obviedad mencionarlo, pero los retratos estrafalarios que lo convierten en un precursor del III Reich tratan de sustraer la evidencia de que su naturaleza musical es su propia naturaleza y que, en cierto sentido, su reino no es de este mundo.
No implica esta conclusión que Wagner careciera de una definición temporal ni que fuera ajeno a la beligerancia política de su tiempo. Entre otras razones, porque se convirtió en ‘un alemán en París’ cuando más acentuadas se demostraban las discrepancias entre Francia y Prusia a propósito de la hegemonía continental. La afinidad parisina tenía que ver con la fascinación que ejerció en Wagner la ‘grand opèra’. Bullían dentro de sí las ambiciones de emular la megalomanía del repertorio de Meyerbeer. Que era alemán como él —y judío, a diferencia de Wagner— y que además le prestó ayuda cuando le perseguían los acreedores y la Justicia.
No menos inquietante era la coyuntura política, pues la forja cultural e ideológica del propio compositor sobreviene a caballo de las revoluciones de 1830 y de 1848. Frecuenta entonces la filosofía atea de Feuerbach y se familiariza con la doctrina socialista de Proudhon, cuya repercusión en el ‘Anillo del nibelungo’ es tan respetable como otras versiones contradictorias. Incluidas las esotéricas. Wagner tiene en la cabeza su ‘Tetralogía’, pero su ocupación principal, contagiada del fervor de las manifestaciones, consiste en la elaboración de ‘Rienzi’, cuya excelente acogida en Dresde no contradice que el propio compositor renegara de ella cuando estaba en la cima de su reputación y había descubierto nuevos caminos.
Las reservas de Wagner sobre ‘Rienzi’ explican, por ejemplo, que nunca se haya estrenado en el Festival de Bayreuth. Escasean las grabaciones discográficas, y las representaciones en versión de concierto, más o menos recortadas, se imponen a las producciones escénicas… [sobre] el fetiche musical de Hitler. El genocida instrumentalizó la ópera a su antojo por la atracción hacia la grandilocuencia de partitura y porque el personaje central, Cola de Rienzi, fue un líder populista y mesiánico de la Italia medieval que derrotó a las clases nobles para darle el poder al pueblo.
Está documentado en la biografía de Ian Kerschaw que Hitler asistió a varias funciones de ‘Rienzi’ en Viena y que la ‘revelación’ de aquella ópera providencialista tuvo cierta influencia en su vocación ‘condotiera’ y en su destino político: «Allí empezó todo», confesó a sus allegados el futuro líder de Alemania.
Allmächt’ger Vater…Die Macht, die mir dein Wunder gab, laß jetzt noch nicht zugrunde gehn!
¡Padre omnipotente…El poder que tu milagro me otorgó no dejes que perezca!
Empezó… y terminó todo también, en la medida en que Cola de Rienzi, magnánimo al principio, degenera en una especie de tirano cuyo final justiciero se parece al del propio Hitler en el búnker berlinés: arde y se derrumba el Capitolio hasta sepultarlo entre los escombros, se malogra el mesías entre el fuego y la vergüenza.
La comparación es aún más pertinente teniéndose en cuenta que el manuscrito original de ‘Rienzi’ se lo había regalado la familia Wagner a Hitler. De hecho, la partitura se quemó completamente en el propio ‘führerbunker’ berlinés, tal como sucedió con las copias legítimas malogradas con ocasión del bombardeo de Dresde. Allí se había ubicado el propio Wagner como director de orquesta. Disfrutaba de una buena posición social y económica, pero su afinidad con el lenguaje de las barricadas de Bakunin le procuró la expulsión de Sajonia y le predispuso a la acción como represalia a la “estúpida endogamia” de las sociedades burguesas.
Sostenía entonces que un artista debía comprometerse y arriesgarse, de forma que proliferaron los escritos de mayor envergadura ideológica —’Ópera y drama’, ‘El arte y la revolución’— al tiempo que se sucedían las óperas de contrapeso espiritual o evanescente. Particularmente ‘Lohengrin’, entre cuyas claves de lectura se amalgaman el desasosiego de la existencia —»de dónde vengo, por qué», se pregunta Wagner en las reflexiones que rodean la ópera—, la sintonía con la izquierda hegeliana y hasta el embrión de las teorías psicoanalíticas que se precipitaron después.
Interesa este último matiz porque, en el lenguaje entre líneas, Wagner admite toda suerte de interpretaciones. Incluida la que hizo Herzl en clave sionista (¡!) y la concepción a medida del propio Luis II de Baviera, sobrentendiendo que la escena de la apertura de la ópera implicaba una exhortación a la reunificación de Germania bajo una sola bandera. Tanto se interesó el monarca que Wagner terminaría convirtiéndose en su gran protegido. Le hizo un teatro a su medida en Bayreuth, lo exoneró de las emergencias económicas y fomentó la ‘intemporalidad’ de la música wagneriana.
Quiere decirse que Wagner fue un hombre de su tiempo en la sensibilidad política y en la noticia de las grandes transformaciones, pero que sus óperas sobrepasan esta o aquella coyuntura porque hablan con el lenguaje del misterio de las vicisitudes de la existencia, del amor, del materialismo y de la redención.
Insistimos en la redención, porque el epílogo de su ejecutoria, ‘Parsifal’, vino a convertirse en una decepción para quienes creían que Wagner había abjurado del cristianismo y de la metafísica convencional. Empezando por Nietzsche, cuya adhesión a la tetralogía del ‘Anillo del nibelungo’ en el hallazgo de una teogonía pagana se explicaba porque el personaje central de Siegfried concomitaba con la naturaleza del superhombre. Siegfried era para Wagner el hombre libre del pueblo que mediante su propio sacrificio libera el mundo del capital. Puede reconocerse en esa figura una naturaleza socialista/optimista, aunque la principal aportación radicaría en que la libertad de Siegfried hace innecesaria la existencia de los dioses.
Se entiende así la sorpresa que suscitaron ‘Parsifal’ y el cáliz de Cristo. Más aún cuando la última ópera de Wagner puede considerarse el compendio, la suma, en que se entrecruzan los elementos filosóficos, políticos, religiosos y literarios. Están en ella contenidas nuclearmente las demás óperas: la duda entre el amor espiritual y el profano (‘Tannhauser’), el metalenguaje de Tristán en el idilio sobrenatural, el rechazo de las tentaciones terrenales (‘Lohengrin’), la purificación del mundo a través del amor (‘El ocaso de los dioses’).
La diferencia es que ‘Parsifal’ rectifica en cierto modo el final de la Tetralogía porque transforma la fuerza humana y pagana del amor en la caridad cristiana, de tal forma que la única oportunidad redentora de la humanidad consiste en la conciencia del prójimo a través de la compasión y de la responsabilidad. Wagner señala que el camino son la fe y la vida ascética. Razones ambas que los estudiosos del budismo relacionan también ellos como un guiño a la espiritualidad de la India, pero que irritaron sobremanera a Nietzsche por las explícitas alusiones al cristianismo: “Wagner nos obliga a escuchar la fe de Roma”.
Compasión, responsabilidad y el undécimo mandamiento de Cristo en una ceremonia de Viernes Santo. No parecen los síntomas que predisponen un genocidio, ni el testamento ético y artístico que pueda utilizarse para prender fuego a los hornos industriales de Auschwitz.
Ruben Amón. Así fue como Hitler manipuló a Wagner. El confidencial, 12/02/21
¿Demasiado largo? No: A juego.
® Hace diez años: WAGNER & JO





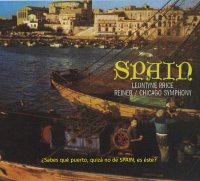









Me zampé el pasado verano «Wagnerismo» de Alex Ross. No por bien conocido el enorme impacto de Wagner en la cultura deja de sorprender la lectura tan en detalle (en algunos capítulos hasta la extenuación, principalmente cuando nos explica la dimensión del compositor en Norteamérica) del terremoto musical e intelectual que causó. Una larga lectura muy recomendable, que no se hace nada pesada debido a la fluidez a la que nos tiene acostumbrados la prosa de Alex Ross («El ruido eterno», «Escucha esto»). Muy astuto mi admirado Woody Allen con esa famosísima frase, una frase de fácil éxito para todo aquel que acostumbra a no profundizar en la obra de un artista, o para quienes no quieren conocer la historia real (musical y social) dado que lo que más les complace, e interesa, es la historia de pura conveniencia y debidamente condensada ideológicamente que reafirme sus tesis (tesis construida a base de prejuicios, claro). Pero bueno, pecados de juventud hemos cometido todos y Allen no tiene que ser una excepción. Basta con leer el magnífico artículo de Rubén Amón en este post, con leer las opiniones de Ramón Andrés, de Paola Corroto, como leer detenidamente todo lo que dejaron escrito en su día Bernard Shaw, Baudelaire y sobre todo Tomas Mann, entre otros grandes ilustres. Y es que en la historia se repite constantemente un hecho: son algunos de los grandes valedores de una figura artística los que, fanatizados, la mancillan.
Thomas
Esta es una de las cosas más interesantes del hablar de música. El ir situándola en su contexto, con las reacciones que provocó, incluidas las de los colegas del compositor