
Hay siempre un Tema principal. Ese Tema desencadena la serie de las variaciones. O admite toda especie de metamorfosis armónicas, rítmicas, y hasta melódicas. O configura el enigmático núcleo, semejante al centro de las galaxias, en torno al cual gravitan (…) pequeños fragmentos liricos de naturaleza aforística o epigramática, como en las principales colecciones de piezas pianísticas de los primeros años de creación de Robert Schumann (Carnaval, Kinderszenen, Kreisleriana, etc.).
Ese Tema -oscuro, insondable- aparece siempre disfrazado. Exige, como el dios Dionisos, el concurso de una máscara para manifestarse. O la mediación de la escritura en el papel barrado, con todas las indicaciones de metro, compas, puntuación rítmica, clave tonal, intensidad, velocidad y forma expresiva. Ese Tema (Único y Definitivo), sin esas mediaciones, no puede aparecer. Tiene que inscribirse en notaciones sobre el papel pautado. Si no se toman precauciones simbólicas ese Tema carece de soporte en el cual manifestarse.
De no recurrir a la inscripción susceptible de ser compartida y comunicada, el compositor corre el riesgo de ser acometido (y agredido) por ese fatídico Tema, que se apodera de manera avasalladora de su voluntad. Su existencia consciente y lúcida queda absorbida, o literalmente vampirizada, por la viscosa sustancia de ese Tema endiablado. El compositor puede llegar a ser aniquilado por ese escueto enunciado musical que se ha apoderado de toda su vida consciente.
Al viejo Haydn le faltaban fuerzas (mentales, físicas) para reconducir al pentagrama sus ideas musicales. Por esa razón llego a decir de sí mismo que se sentía “un clavecín viviente”. Su cuerpo se había convertido en superficie de inscripción, o en pentagrama carnal. “Si la idea es un allegro, siento que el pulso se me acelera, o que los ritmos cardiacos se acrecientan; si es un andante, todos mis movimientos corporales se ajustan al pausado ritmo de la pieza.”
Confesaba que las ideas musicales le perseguían; que eso constituía “una verdadera tortura”. El sufrimiento era proporcional a la abismal sensación de derroche y perdida de esas excelentes ideas musicales que no llegaban a tomar cuerpo en la escritura, o que no se concretaban en notación escrita en el papel pautado. Y que por vejez, falta de fuerza, pérdida de facultades de la memoria o senilidad galopante no podían hacerse públicas y comunicables.
En la tercera —y temible, por definitiva- crisis mental que padeció Robert Schumann, en 1854, experimentó de pronto, como nunca lo había sentido hasta ese momento, la inequívoca visita (pura, desnuda y sin mediación) de ese Tema insondable y único que constituye la Cifra de toda aventura de creación.
Robert Schumann solo pudo (…) entenderlo como una (…) manifestación procedente de Lo Mas Alto. De pronto fue visitado por esa ofrenda que le había sido concedida. En sus atónitos oídos tomaba cuerpo y forma la mas hermosa y sublime de todas las melodías imaginables, una verdadera música celeste.
Pero la comparecencia del mentado Tema Único y Definitivo, su visita súbita en el espacio de vida del creador, del músico, tiene todos los caracteres de un ave de mal agüero. Se experimenta esa súbita y temible epifanía como una anticipación y un anuncio de lo funesto. (…) Lo siniestro surge si se revela “lo que debiera permanecer Oculto” (…) El efecto de esa intromisión es letal, mortal, definitivo. El sujeto queda literalmente aniquilado, como si la mas hirviente insolación hubiese arañado con zarpas de águila real su rostro, sus ojos, sus oídos, su cuerpo entero. Friedrich Holderlin, Friedrich Nietzsche, Gerard de Nerval, Antonin Artaud, Van Gogh, Hugo Wolf experimentaron esa ominosa vecindad. También Robert Schumann a lo largo de toda su vida, y sobre todo en la crisis final que le llevo al encierro y entierro en el asilo mental de Endenich.
Eso puede suceder en la peripecia de la creación musical, asumiendo entonces unos caracteres propios, específicos: los tonos y los motivos musicales que componen el tema de la melodía, o que dominan la pieza entera, en lugar de hallar en el pentagrama su superficie de inscripción, persiguen al compositor al modo de la celebre campana de la balada de Goethe, o de las sombras del aprendiz de brujo del poema del mismo autor, de forma que al final el cuerpo, el alma y el sujeto quedan expuestos al vendaval huracanado que ese Tema fatídico les impone.
El enunciado acaba tomando posesión de todos los órganos sensoriales del musico. Este oye entonces algo mas que la proposición musical en cuestión: escucha la pieza entera, perfectamente orquestada e interpretada. Y esa audición alucinante no puede ser evitada ni mitigada: persigue al sujeto hasta apoderarse de toda su vida mental y psíquica.
______________________________________________________________





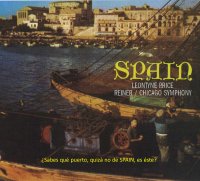









Estas variaciones ya fueron compuestas en plena agonía mental del compositor y se nota. Estamos en 1854, cuando tenía 44 años. Ya había dado muestras de que su enfermedad quedaba patente en más de una partitura un año antes. Por ejemplo en su concierto para violín. El tema es bellísimo, pero las variaciones no son del mejor Schumann, aunque por supuesto son dignas de interpretarse y escucharse. Si leo bien, que a menudo Trías me cuesta, creo que viene a decir esto el texto. Si se viaja a Bonn la visita al sanatorio donde pasó sus últimos tres años de vida en condiciones lamentables, con terapias que aún empeoraban más su estado, es de visita obligada para todo melómano que se precie. Se tiene actualmente un pequeño pero precioso museo musical en su nombre, con ingente cantidad de información, partituras, libros, discos, dvds, etc…Es muy emocionante.
Lo suyo me costó enterarme de lo que decía y meter tijera para ver si lo desenmarañaba un poco. Me parece un poco de fabulacion poética, sugerir que fue la música la que le volvió loco. Parece que era un bipolar de libro.
Florestan o Eusebius, según el día, y la hora.
«Eusebius y Florestán, dos personajes de su invención y representantes de las dos facetas de su personalidad (una lírica y apacible, la otra enérgica e impulsiva)»
Pues no lo sabía
Una faceta muy interesante de su personalidad era la utilización de estos dos seudónimos para fines literarios, y solo literarios. Sin embargo, sobre todo en su obra pianística (gran parte de ella son suites o colecciones de piezas breves), es irreprimible «escuchar» a Florestán y Eusebius alternándose repetidamente. Aunque la gravedad de su bipolaridad vino después, podemos decir que su trastorno estaba anunciado desde temprana edad. Incluso su lesión en la mano izquierda (que le hizo abandonar prematuramente una brillante carrera de concertista) fue causada por un aberrante ejercicio con el propósito de mejorar la articulación de uno de sus dedos. Fue una muestra de que la mente de Schumann ya daba signos poco acordes con su maestría musical. Un músico maravilloso, de tristísimo final.
Para fines literario-musicales, según leo aquí:
https://es.wikipedia.org/wiki/La_cofradía_de_David
Schumann siempre tuvo inquietudes literarias. De él fue la idea de crear una revista musical en Leipzig parecida a la gazeta musical que se editaba en París, la cual disponía de colaboradores de la talla de Berlioz y Liszt. Schumann quería recuperar a toda costa la práctica de la crítica musical que ya había ejercido en el prestigioso Allgemeine Musikalishe Zeitung y en la que dejó un notable impacto. Sin embargo el conservadurismo de esta publicación negó la posibilidad a Schumann de seguir colaborando, y la respuesta no se hizo esperar, creando la Zeitschrit für Musik, una nueva revista musical. Lo más interesante de todo ello es que con la creación de esta publicación nacía también un cenáculo de artistas y creadores que constituía una noble casta que se daba por llamar «Davidsbüdleer» (Hermanos de David). Se declaraban en lucha con la masa de «filisteos» que, de alguna manera, representaban a los burgueses, con unos gustos musicales muy alejados de la «verdad» romántica. Entre los Hermanos de David había, en primer lugar, los personajes de Eusebius y Florestan, que encarnaban las dos mitades representativas del mismo Schumann, Felix Meritis (seudónimo de Felix Mendelsshon-Bartholdy), el maestro Rar (seudónimo de Friedrch Eieck, padre de Clara Wieck y por tanto futuro suegro de Schumann), Chiarina y Zilia (seudónimos de Clara), Livia (Henriette Voigt), Jeanquirit (Sthefan Heller), Estrella (Ernestine von Fricken) y hasta se añadió posteriormente Richard Wagner. Tal era el idealismo romántico de Schumann, que esta sociedad era más ficticia que real. Es decir, existía solo en su mente. Schumann dixit: «Con tal de exponer bajo diferentes puntos de vista cuestiones relacionadas con el arte, no me parece mal inventar caracteres de artistas en oposición los unos con los otros, en que Florestán y Eusebius serían los más destacados, con el maestro Rar de conciliador». Y así nació su op.6, «Davidsbündlertänze» como puro testamento de los ideales de su Davidsbüdler. Y aquí sí que en las 18 piezas de que esta compuesta, Schumann citó en cada una de ellas a Eusebius o a Florestan, según su naturaleza musical, y en algunas incluso con los dos personalidades (la 1, 13, 15 y 17), Eusebius y Florestan, pero hay que recalcar que se trata de una obra íntimamente ligada al grupo que formaba la Davidsbündler. Por cierto, estas adscripciones (no solo los nombres sino frases literarias) que Schumann adjudicó a cada pieza fueron eliminadas en la revisión que posteriormente realizó. En definitiva, y en mi opinión, el origen, intención y motivación de creación de personajes ficticios en la mente de Schumann era meramente literaria, plasmándolo en cada uno de sus escritos. Dejó constancia musical únicamente en una partitura que hacía referencia explícita del grupo literario por él creado, los Hermanos de David.
Me está bien empleado
😄😄😄
No, no, no…es lógico y hasta legítimo pensar que Schumann vertía ambas personalidades también en sus partituras, sencillamente porque uno es como es y no creo que su ya incipiente bipolaridad fuera selectiva. Tan solo quería precisar con cierto detalle el origen y motivación de sus seudónimos.